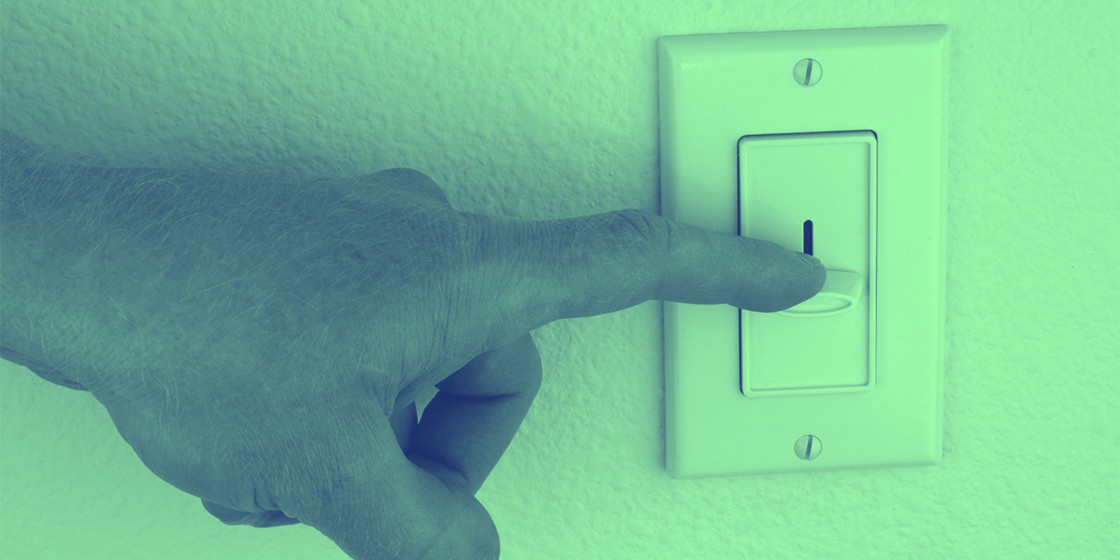Mientras el Constitucional colombiano reconoce el derecho a la transparencia algorítmica, España trata de blindar su opacidad
Según la Corte Constitucional colombiana, el acceso al código fuente es una garantía fundamental para "evitar que estas tecnologías lleven a la vulneración de otros derechos fundamentales". En cambio, la Abogacía del Estado trata de blindar el secretismo frente al recurso de Civio ante el Tribunal Supremo.
Cuando, en agosto de 2020, el abogado Juan Carlos Upegui Mejía solicitó conocer el código fuente de la aplicación CoronApp, probablemente no imaginaba el tortuoso camino que estaba a punto de empezar. Por aquel entonces, la Agencia Nacional Digital de su país, Colombia, había desarrollado esta herramienta para controlar los casos de COVID-19. Upegui Mejía tenía claro que el código fuente, es decir, las instrucciones escritas en lenguaje informático para que un ordenador ejecute un programa, era información pública. Sin embargo, la administración colombiana rechazó frontalmente su petición.
Así lo narra una reciente sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, que marca un punto de inflexión en la transparencia algorítmica. Frente a los argumentos de la administración -que impedir el acceso al código fuente servía para garantizar la confidencialidad de los datos personales de millones de colombianos, mantener la seguridad y proteger la propiedad intelectual del Instituto Nacional de Salud, creador de la herramienta-, Upegui Mejía defendió que era esencial conocer al detalle cómo funcionaba. Y, para ello, el abogado defendió que el “código es público cuando se trata de una herramienta que materializa una política pública”, según acepta también la sentencia.
A más de 8.000 kilómetros de distancia, el Gobierno de España se sitúa en una posición diametralmente opuesta. Después de que Civio presentara el recurso de casación ante el Tribunal Supremo para acceder al código fuente de BOSCO, la aplicación que decide quién tiene derecho al bono social, la Abogacía del Estado se ha opuesto de nuevo presentando una serie de alegaciones que tratan de blindar la opacidad sobre los algoritmos que nos gobiernan.
Para ello, el Gobierno defiende que el sistema BOSCO es “objeto de propiedad intelectual” y que el acceso al código fuente implicaría “riesgos reales, directos y sustanciales” que perjudicarían “el propio funcionamiento del programa”, comprometiendo “la actuación administrativa” y la seguridad de “los datos personales especialmente sensibles de los solicitantes”, como el nivel de renta, la situación familiar y laboral, el grado de discapacidad y la condición de víctima de violencia de género o terrorismo, sin desarrollar de forma realista cómo se producirían estos supuestos perjuicios. Además, su escrito de alegaciones también rechaza que se pueda acceder al código fuente de manera parcial, como contempla el artículo 16 de la Ley de Transparencia, ya que cualquier mínimo conocimiento afectaría “su integridad”.
Frente a estas consideraciones, que la Fundación Civio ya rechazó en las anteriores instancias judiciales por no existir evidencia sólida que lo confirme, el ejemplo de la Corte Constitucional de Colombia muestra hasta qué punto estos argumentos resultan peregrinos y, cuanto menos, contrarios al principio de transparencia y al derecho de participación pública de la ciudadanía. El tribunal descarta que la administración formulase “argumentos relacionados con la seguridad, la defensa nacional o las relaciones internacionales para justificar la reserva de la información” para bloquear el acceso al código fuente de CoronApp, hoy conocida como MinSalud Digital.
En paralelo, la Corte Constitucional destaca que “la garantía más importante del adecuado funcionamiento del régimen constitucional está en la plena publicidad y transparencia de la gestión pública”, de manera que “las decisiones o actuaciones de los servidores públicos que no se quieren mostrar son usualmente aquellas que no se pueden justificar”. Tras el recurso de amparo de Upegui Mejía, el tribunal reconoce que “los algoritmos han pasado a definir buena parte de nuestras vidas”, por ejemplo, interviniendo, como ocurre con BOSCO en España, en las decisiones sobre quién tiene derecho a un determinado subsidio o ayuda pública.
La Corte Constitucional de Colombia describe al código fuente como “la columna vertebral del software o la aplicación”, de manera que cuenta con una “importancia crítica” en el “desarrollo y funcionamiento de cualquier programa informático”. Esto es, al contrario de lo que propugna la Abogacía del Estado en España: sin saber cómo está escrito el código fuente, es imposible determinar si existen más errores, como los que ya descubrió Civio en su día, o si es arbitrario. Mientras que en Colombia se reconoce el derecho a la transparencia algorítmica argumentando que “es una garantía fundamental para asegurar un empleo adecuado y razonable de los datos personales y evitar que el uso de sistemas algorítmicos para la toma de decisiones por parte de entidades públicas derive en decisiones arbitrarias o discriminatorias”, el Gobierno español apuesta por una posición radicalmente opuesta, la del secretismo como norma, la de la opacidad por bandera.
Esta postura contrasta con la sentencia colombiana, que destaca que “el derecho de los ciudadanos a acceder, en la medida de lo posible, a información sobre los sistemas algorítmicos que utiliza el Estado para la toma de decisiones, y el uso que se le da a los mismos, es una garantía fundamental para evitar que estas tecnologías lleven a la vulneración de otros derechos fundamentales”. Un planteamiento muy similar al que viene defendiendo Civio en sede judicial y que continuaremos manteniendo ahora ante el Tribunal Supremo pues “que se nos regule mediante código fuente o algoritmos secretos es algo que jamás debe permitirse en un Estado social, democrático y de Derecho”.